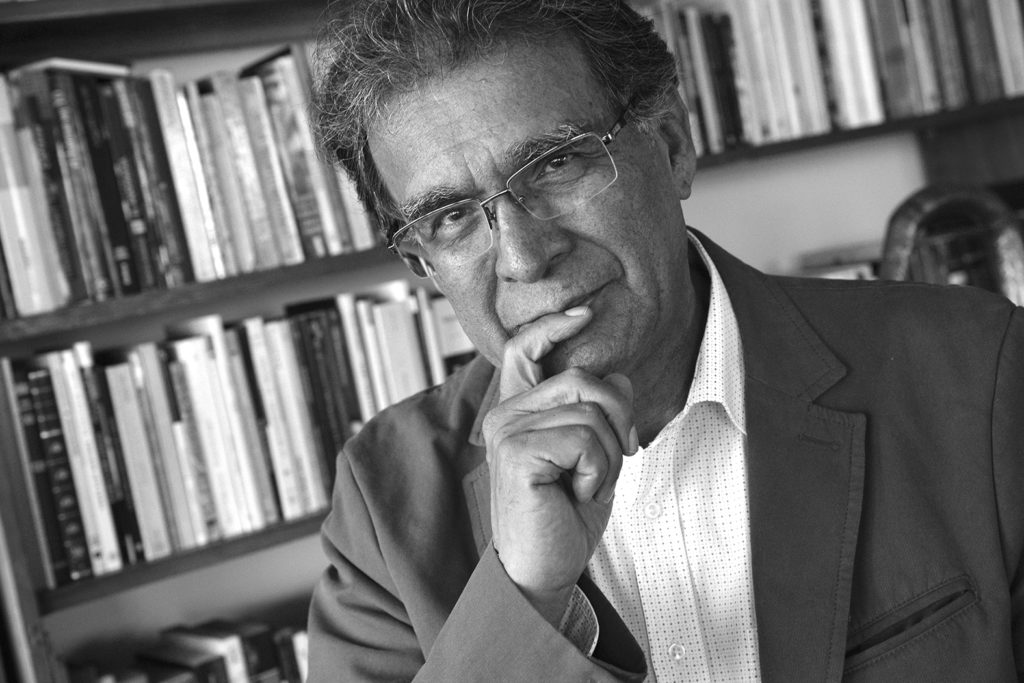Camilo González Posso
Presidente de Indepaz
Bogotá D.C. noviembre de 2025
En el artículo “Luces y sombras de la guerra y la paz” hice comentarios a la implementación de la política de Paz Total y propuse que, de cara al final del gobierno de Gustavo Petro y al próximo cuatrienio, se pase a un programa de Construcción Integral de Paz para dar orden a los distintos componentes de esta política y superar dificultades actuales.
La perspectiva de la paz integral posible pone en el centro a las fuerzas sociales y políticas transformadoras y no a las relaciones con los grupos armados. Eventuales conversaciones de paz o de no violencia con grupos armados pueden ser componentes condicionados y subordinados de la construcción integral de paz, pero no su columna vertebral. De este diseño se desprenden muchas líneas de acción y estrategias flexibles.
Para avanzar en esta dirección hay que superar modelos para la construcción de paz que, en sus versiones más radicales, se promueven como dogmas por protagonistas del debate nacional sobre los posibles caminos para la paz. El dogma comienza por decir: “Mi modelo de paz es el que sirve, y cualquiera que se aparte de él improvisa y conduce al fracaso”. Luego compara su propio esquema con otros y descarta las posibilidades como deshojando margaritas. A estos discursos los llamo discursos de la “paz imposible” o de la “paz a medias”, y son los siguientes:
Modelo 1: La guerra por la paz. Considera que en Colombia no hay cabida para diálogos de paz y, en el mejor de los casos, se pueden dar conversaciones para el sometimiento de grupos armados ilegales. La paz la entiende como resultado de la acción militar que debilite y llegue al desmantelamiento de organizaciones criminales.
Modelo 2: Si no es como se hizo en La Habana, no hay manera. Solo se puede hablar de cese al fuego al final del proceso. Rechaza acuerdos parciales en beneficio de la población en medio de las conversaciones, Rechaza acuerdos con grupos post Farc. Presenta el Acuerdo del Colón, que es parte esencial para la paz, como fin del conflicto y techo final de los cambios.
Modelo 3: Colombia cambia sus estructuras actuales como condición para terminar la lucha armada. Pide que antes de un acuerdo final, el Estado implemente cambios estructurales políticos, económicos y sociales, bajo la veeduría del grupo armado y según sus definiciones. Tiende a justificar la “rebelión” perpetua como forma de vida de fracciones armadas.
Modelo 4: La suma de procesos de paz locales y el desescalamiento gradual de violencias subregionales es el horizonte actual de la paz. Considera que después del Acuerdo de 2016 no se puede hablar de conflictos armados ni de solución política negociada; la estrategia apunta a la no violencia subregional y al debilitamiento de economías ilegales con eventuales acuerdos de sometimiento de grupos ilegales locales.
Modelo 5: Lo posible ahora es la humanización de la guerra, hagamos acuerdos humanitarios y después veremos lo que se puede en paso a la paz.
Cada modelo de paz imposible o parcial es más elaborado que este esquema de pocas líneas y, puede decirse que, sus argumentos más sofisticados se anclan en elementos de la realidad. Su debilidad está en la simplificación, en tomar un aspecto como si fuera la totalidad y en tener como eje conversaciones de no violencia o de paz con grupos armados y no un acuerdo de sociedad. Sin embargo, más allá de la crítica, aquí se trata de confrontar opiniones como parte del esfuerzo de construcción o de ajuste necesario al Programa de Construcción Integral de Paz; y de proponer como alternativa: una vía ciudadana hacia la paz.
No es poca cosa poner como norte del Programa de Construcción Integral de Paz la garantía del derecho a la paz y de la realización de los derechos humanos, dándole realidad al Estado Social y Ambiental de Derecho y a la construcción desde abajo de la democracia participativa y de solidaridad en todo el territorio nacional.
Esa paz integral ha de completar la Constitución de 1991 y el Acuerdo de 2016 con una nueva ola de cambios institucionales, transformaciones y reformas socioeconómicas de justicia social y ambiental. Este proceso implica un movimiento societal nacional/local por el que puede forjarse un nuevo acuerdo mayoritario nacional para transitar por una fase de construcción de paz con buenos conflictos pacíficos. En forma esquemática destaco algunos elementos de la construcción de paz hoy y en el futuro inmediato:
- En la fase actual, el acuerdo de la sociedad sin armas, materializado en movilización social y mayorías políticas, es la llave para lograr transformaciones con reformas fundamentales sociales y políticas. Es lo que en el estallido social de 2019 a 2021 se llamó, desde la Minga, proceso reconstituyente: uno que cambia la institucionalidad clientelista – neoliberal y da vida a la democracia de solidaridad.
Este proceso reconstituyente, o constituyente, se sustenta en la movilización social, cultural y de conciencia, y pasa por la formalización constitucional y legal de los cambios necesarios para garantizar el disfrute de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales.
- Las transformaciones territoriales son componente indispensable de la construcción de paz que se apoya en la alianza entre la población organizada y la institucionalidad democrática, no subordinada a conversaciones con grupos armados. Reclaman esfuerzos especiales las regiones rurales y urbanas críticas por situaciones de pobreza e inequidad, o por violencia y herencias no superadas del conflicto armado.
La ejecución efectiva de planes de desarrollo territorial definidos en el Acuerdo de 2016 son parte de tales transformaciones. Los planes especiales en zonas de alta conflictividad armada se superponen a los PDTs y cubren otras áreas.
Con toda la importancia que tienen los planes subregionales, no se puede hablar de transformación territorial sin una perspectiva nacional de ordenamiento territorial y planes macroregionales, urbano-rurales, que incluyan las reformas sociales, la reforma agraria, urbana y ambiental, nuevos instrumentos de descentralización y ordenamiento de la infraestructura y de las dotaciones comunes, en función de la economía popular y no solo de los megaproyectos industriales, comerciales, urbanísticos o de agroindustria.
3. La paz en la naturaleza y el respeto a todas las formas de vida. La construcción de paz exige incluir en todas las agendas concepciones y estrategias para superar las formas de acumulación de riqueza basadas en la depredación, la producción fósil adicta, el desperdicio, la obsolescencia programada, el consumo suntuario, el calentamiento global y todas las prácticas de destrucción de los bienes comunes naturales. Acción ambiental y transiciones energéticas con criterios de responsabilidad diferenciada, soberanía energética y gradualismo sin pueblos de sacrificio.
4. La vía ciudadana hacia la paz incorpora tanto los diálogos de paz como los de sujeción a la justicia que se han venido promoviendo y los que se puedan retomar en el próximo gobierno. Son una pieza necesaria en el conjunto del programa de construcción de paz. Tales diálogos son una estrategia que se ha ensayado como parte de la Paz Total en el gobierno de Petro, y en el futuro también podrían ayudar a disminuir las violencias contra la población civil y a remover obstáculos para la inversión y los planes de desarrollo en regiones o zonas especiales.
Se busca que esos diálogos estén acompañados de experiencias locales demostrativas de transformación en territorios de alta conflictividad e impacto de grupos armados organizados, grupos delincuenciales y estructuras criminales organizadas. Incluyen entre sus objetivos llegar al desmonte de estructuras armadas y a la incorporación a la vida civil de sus integrantes mediante acuerdos que pueden ser de contenido político y social o solo socio-jurídicos. Es fundamental que esos diálogos se realicen en condiciones de disminución radical de violencias contra la población, con compromisos de respeto a las normas del DIH materializados en acuerdos especiales con estricta verificación, agregando compromisos en temas cruciales de derechos humanos y ambientales. Los ceses al fuego bilaterales pueden servir en algunos casos, bajo estricto monitoreo y con efectiva acción del Estado contra las economías mafiosas, destructivas y de reproducción de violencias. El alcance de esos acuerdos, sus temas y las condiciones de su realización dependen de las características de cada grupo u organización, de su ámbito de acción y correlación de fuerzas.
En lo que resta del actual gobierno, algunos de los procesos de diálogo con grupos armados ilegales han avanzado definiendo rutas para llegar a un punto de inflexión o irreversible hacia un acuerdo de integración a la vida civil. En otros, que son los de mayor impacto o tamaño, estos diálogos están rotos, suspendidos o siguen en una fase exploratoria con acuerdos de procedimiento y de agendas.
El propósito es avanzar tanto como sea posible en disminuir violencias, romper con economías ilegales en especial con las rentas del narcotráfico, en definir el marco jurídico para la solución política o el sometimiento a la justicia y en diseñar rutas de tránsito a la vida civil.
Una tarea pendiente y urgente es la definición del marco jurídico adecuado a la nueva realidad de violencias y conflictividades armadas subregionales. Corresponderá al nuevo gobierno evaluar cada caso y definir condiciones para su continuidad.
5. La implementación del Acuerdo de Paz del Colón (AP, 2016) es un pilar central de la construcción de paz en esta década. Este acuerdo ha dado rango constitucional y legal a obligaciones trascendentales de reformas rural, política, en materia de drogas y cultivos, y ha establecido obligaciones de verdad, justicia y reparación. Ha señalado rutas de justicia transicional, seguridad y reincorporación para los firmantes del Acuerdo de Paz. Es parte y al mismo tiempo impulsor de los cambios democráticos que se han venido configurando en Colombia, con la emergencia de nuevos sujetos políticos y sociales, así como de oportunidades para una paz cada vez más completa.
Los obstáculos para la implementación del Acuerdo 2016 han sido muchos, y son más las tareas pendientes que las cumplidas, pero su vigencia es un punto de apoyo para los cambios necesarios.
6. La seguridad humana, la justicia en toda la sociedad y en la transición, la contención de la violencia y la criminalidad, con uso legítimos de la fuerza, son componentes esenciales de la construcción de paz.
La seguridad humana es por definición multidimensional y responde a conflictividades que amenazan la vida por razones sociales, económicas, ambientales y de agresión contra las personas y sus bienes. La paz integral incluye la seguridad humana y, en ella, la seguridad frente a la violencia armada y diversas formas de criminalidad.
La seguridad humana y la justicia son derechos que deben garantizar el Estado y la acción del gobierno con el concurso de la sociedad.
En Colombia se impone responder al tiempo a las dinámicas de violencia urbana y rural, asociadas a mafias, a estructura criminales de alto impacto, multiplicidad de bandas y grupos delictivos y, por otro lado, hay que responder a las conflictividades armadas que se expresan en grupos armados organizados que permanecieron al margen del acuerdo de 2016 o que se han reconfigurado desde entonces.
La contención de la violencia y la desestructuración de los grupos armados ilegales requieren estrategias permanentes sin las cuales es imposible construir la paz, las soluciones negociadas y las soluciones jurídicas. No se puede plantear una dicotomía entre seguridad con uso legítimo de la fuerza y conversaciones de paz, pues sin estrategias de seguridad y contención de violencias son inviables las soluciones dialogadas. Para que sea posible la seguridad humana se requieren acciones de protección y de manera especial el empoderamiento de la sociedad y de los sectores más vulnerados por las violencias.
7. El movimiento social, democrático, cultural contra la violencia y por la paz es determinante para los cambios de construcción de paz, confrontar la violencia, darle sentido al acuerdo nacional, al proceso reconstituyente, a las eventuales conversaciones y negociaciones de paz.
Es movimiento por la vida, los cambios fundamentales y por la paz tiene expresiones diversas y en todos los ámbitos de la sociedad. La llamada explosión social ha sido parte como también la revolución de conciencia que está en marcha entre la juventud, las mujeres, en las expresiones artísticas y culturales y en la emergencia de expresiones políticas desde la democracia participativa de solidaridad, contra el clientelismo y la captura corporativa y corrupta de lo público.
La construcción de paz requiere otros componentes igualmente importantes, entre los cuales se encuentran la revolución ética, la cultura para la paz, la equidad social, el enfoque étnico y de género, la colaboración internacional y la confrontación a las lógicas de las guerras proxi o de las guerras por hegemonía de las grandes potencias. No puede hablarse de paz hacia adentro y apoyo al militarismo y a las guerras en el mundo. Cada uno de estos ítems requiere un desarrollo especial y de conjunto queda pendiente una lectura de las interrelaciones en la totalidad implicada.